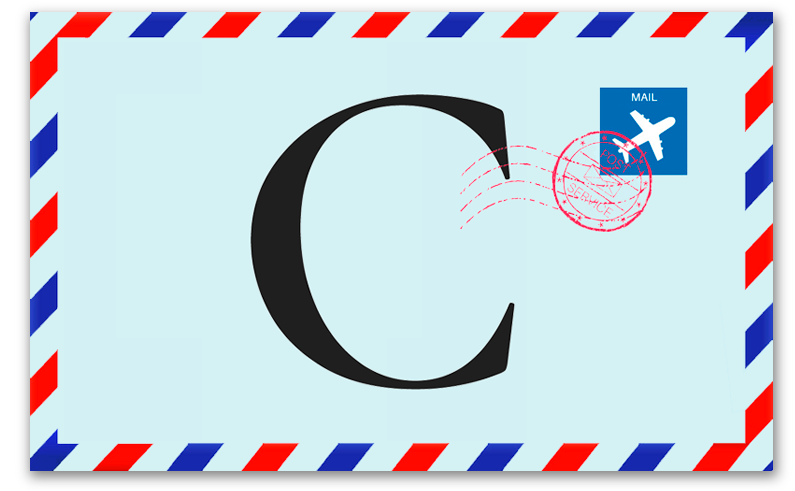“Soy argentino y educado por el pueblo argentino. Con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo: toda mi educación fue en la escuela pública. Toda. Y la escuela púbica de aquel tiempo en Argentina era una gran escuela pública. Y después el (secundario) Industrial y la universidad también los hice en la educación pública. Toda mi educación se la debo a Argentina y a mi familia migrante que enraizó, incluso políticamente a la Argentina. Argentina es mi patria”.
Si hay, entre muchas otras características, algo que distinguió a Jorge Bergoglio (1936-2025) ,que falleció en la mañana de este lunes pasado siendo Francisco, 266º Papa romano, fue su condición de ser un argentino arquetípico del siglo XX. Además de su cualidad de orgulloso estudiante de la prestigiosa escuela estatal (vanguardia latinoamericana de entonces), Francisco fue un hijo de inmigrantes piamonteses vecino de un emblemático barrio de clase media de Buenos Aires, Flores. Inquieto y futbolero, fue un porteño macanudo y simpático que con el tiempo se convertiría en un jesuita capaz de desplegar una profunda y permanente sensibilidad popular, atributo que sería una parte quinta esencial de su histórico papado.
Esa empatía social, esa capacidad para hurgar, conocer y conmoverse por el sufrimiento de los más humildes y los desesperados no solo fue lo que lo llevó a peregrinar por los zócalos menos prósperos de la escala humana durante sus largos años en el llano, sino que fue lo que maceró y edificó la dirección de su papado, período de 12 años en los que se atrevió a iniciar un proceso de renovación en la Iglesia Católica.
Bergoglio fue una humanidad que albergó la duda. Siempre lo reconoció, y eso humanizó y acercó su papado a la gente. La hesitación lo habitó desde temprano, como cuando a los 21 años abandonó los estudios de Química -ya era técnico y trabajaba en un laboratorio- para inscribirse en el Seminario. En términos de carrera, pudo ser un llamado tardío, pero no por eso menos contundente. Desde entonces pergeñó una militancia en la fe, la oración, la solidaridad y la conciencia política, virtudes que lo llevaron hasta Roma.
Como estudiante de filosofía y teología, los años de formación de Bergoglio estuvieron marcados por el pensamiento de los jesuitas franceses Henri de Lubac, Gaston Fessard y, especialmente, Michel de Certeau, un historiador y psicoanalista cuya obra se viera humedecida por los aires de rebelión del Mayo francés. Cuarenta años después, un flamante Papa les decía a los jóvenes congregados en Brasil: “Hagan lío”.
En ese sentido, para el antropólogo y docente argentino Pablo Semán: “Francisco fue un Papa movilizado por una herida. Su intelectual preferido era Michel de Certeau, que también tenía ese lema”. Sociólogo especializado en culturas populares y religión, Semán agrega: “Francisco fue alguien preocupado por los dolores contemporáneos de la humanidad. Intentó movilizar, expandir un catolicismo que estaba anquilosado. Y esa fue una lucha contra algo muy difícil. Trató de desorganizar el catolicismo. En esa batalla importantísima, logró mucho. Tal vez más que el Concilio Vaticano II. Fue un Papa viajero que atravesó fronteras de clase, de dogma. Un caminante herido. Recuerdo que en Buenos Aires, cuando era cardenal, acompañaba a los sacerdotes.”
***
Es enero de 1970 y Bergoglio, que vive en Buenos Aires, lleva apenas un mes ordenado como cura. Amante del tango y vecino de Flores, el futuro Papa se entera por la gente del barrio que Azucena Maizani, legendaria y popular cantante de milongas ya muy mayor, está internada, muy enferma. Bergoglio, que por entonces tiene 32 años, no lo piensa dos veces: irrumpe en el sanatorio en el que la artista está internada para ofrecerle la extremaunción. Allí se encuentra con otros dos gigantes del tango: Hugo del Carril, la voz de la marcha peronista, y Virginia Luque. Los saluda, reza, y se va. Será uno de los primeros hitos en su largo apostolado al servicio de la fe y la mitigación del dolor ajeno.
Porteño de pura cepa, el romance entre Bergoglio y el gran género musical argentino había nacido unos años antes. Le encantaba la voz de Maizani, su estilo y sus inflexiones de voz. También sus composiciones, pese a que, en verdad, no había producida muchas. A Bergoglio lo conmovía una en particular, compuesta por ella, Pero yo sé. En ese tango, la narradora es una observadora de las peripecias nocturnas de un sujeto hedonista en cuyo interior, en verdad, parpadea una angustia enorme.
“Pero yo sé que, metido
Vivís penando un querer,
Que querés hallar olvido
Cambiando tanta mujer…”
En el largo catálogo de tangos emblemáticos, Pero yo sé no es de los más famosos, sin embargo, en su espíritu se aglutinan algunas de las grandes obsesiones del fallecido Papa: la deriva existencial, la pulsión por tapar el dolor con el cáliz del placer, el vacío interior, la necesidad de consuelo, y la verdad.
En general, la narrativa tanguera parece rebozar de nostalgia y de pasado, pero Bergoglio siempre encontró un horizonte al que anhelar en esa liturgia de aparente desasosiego. “El tango siempre tiene una esperanza más allá”, señala en Historias de una generación, serie documental en el que el hombre nacido en el barrio de Flores revela algunos costados íntimos de su formación y su pensamiento.
***
En julio de 1973 Bergoglio fue nombrado Provincial (máxima autoridad) de los jesuitas de Argentina, cargo que ostentó durante más de seis años. En marzo de 1976, un golpe de estado derrocó al gobierno de Isabel Perón, e instauró una de las dictaduras más sangrientas de Occidente. En su larga y afiebrada cacería, los militares no tuvieron contemplación con nadie, ni siquiera con los llamados curas villeros. Desde su lugar de relativo poder, Bergoglio, de acuerdo a al menos tres biografías, protegió, cobijó y alertó a un buen número de curas, seminaristas y feligreses cuyas vidas corrían peligro.
Muchos años después, en simultáneo a su nombramiento como Santo Padre, un cronista del diario Página/12 de Buenos Aires se encargó de difundir que, en mayo de 1976, Bergoglio había sido co-responsable, por acción u omisión, en el secuestro de dos sacerdotes jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics, de quien él era su superior. Sin embargo, en 2013, en un libro que publicó en ese entonces, el mismo Jalics puso las cosas en su lugar: “Estos son entonces los hechos: Orlando Yorio y yo no fuimos entregados por el padre Bergoglio.”
Premio Nobel de la Paz de 1980 y militante de izquierdas, Adolfo Pérez Esquivel, que durante años se encargó de denunciar a aquellos que fueron cómplices de los genocidas, también se encargó de aclarar: “Bergoglio trató de ayudar en lo posible”.
***
Como era de esperar, su consagración como Papa en marzo de 2013 desató un cúmulo de pasiones en nuestro país, hazaña que nos convertía en la primera nación latinoamericana en colocar un Pontífice en el Vaticano.
Además de impactante y algo inesperada, para muchos fue una noticia desconcertante. Eran los tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner. El país crecía al dos por ciento anual y la inflación, en todo ese año, apenas arañó el 10 por ciento. Hoy parecen números europeos, pero incluso palidecen comparados con los índices asiáticos del primer kirchnerismo, del 2003 al 2008. En ese lapso, no era Francisco sino Bergoglio: como Arzobispo de Buenos y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina -máxima autoridad eclesiástica del país- mantenía una tensión permanente con el matrimonio presidencial.

Desde esa tribuna, Bergoglio conservaba un alto perfil con sus declaraciones, sobre todo vinculadas a la persistencia de altos índices de pobreza, que si bien eran mucho menores, no habían desaparecido. Era una Argentina que se recuperaba del desastre del 2001 y Néstor Kirchner ejercía un liderazgo que, por sus modos altisonantes, irritaba a Bergoglio, que se encargaba de señalar lo que él consideraba era una estilo prepotente. A tal punto llegó la tensión, que el 25 de mayo de 2005, en la celebración que se llevó a cabo en la Catedral de Buenos Aires con motivo de esa fecha patria, Kirchner no concurrió al tradicional tedeum. La relación entre la Iglesia y el Gobierno se rompió para siempre. Pero tres años más tarde, empeoró: el conflicto entre la Casa Rosada y los productores agropecuarios por la suba de las retenciones a las exportaciones, y el consiguiente bloqueo de las rutas por parte de estos, polarizó a la opinión pública vernácula y elevó la crispación social. En esa disputa, Bergoglio, que en verdad abogaba por una solución consensuada del conflicto, quedó identificado con la posición del “campo”.
Así las cosas, cuando llegamos a marzo de 2013 la elección de Bergoglio cayó como una baldazo de agua en el núcleo duro del gobierno de Cristina, para entonces viuda. Un año antes, la aprobación de la ley de Matrimonio igualitario -que, como era de esperar, contó con un feroz lobby en contra por parte de la Iglesia Católica- había alejando aún más las posiciones. Ferviente católica, en ese marzo de 2013 Cristina decidió, de todas formas, viajar al Vaticano para participar de la ceremonia de entronación de Francisco. Desde entonces, y muy de a poco, la relación pudo restañarse. En total, ellos se vieron en siete oportunidades. Crítico permanente del liberalismo, los discursos del Papa, por otro lado, haciendo permanente mención de las desigualdades sociales en el mundo, lo fueron ubicando en ese imaginario político afín al peronismo. Su compresión, además, de la temperatura social y de los vientos de cambio, inclinados hacia una cultura woke que el peronismo abrazaba, afianzaron la noción general de que Francisco era, efectivamente, un “papa peronista”. Esa condición, desarrollada en una sociedad polarizada, le deparó no pocas impugnaciones en los ámbitos católicos conservadores y en laa prensa afín, históricamente ligados a la aristocracia de la Iglesia. Aún así, en todo 2014 y 2015, no visitó nuestro país.
En diciembre de 2015 asumió como nuevo presidente el líder conservador y magnate Mauricio Macri, con quien el Papa se encargó de mantener una relación distante. Tampoco visitó el país en ese período, ni tuvo gestos de acercamiento con una administración con la que, se encargó de aclarar a través de voceros, lo distanciaba un cúmulo de razones.
El regreso del peronismo al poder, de la mano de Alberto Fernández, parecía indicar que, finalmente, la hora de la visita del Pontífice había llegado. Sin embargo, apareció un actor inesperado: la pandemia, cuyos largos colmillos mantuvieron enjaulados a todo el planeta. El virus y un puñado de errores y malas decisiones del gobierno de Fernández se sumaron a la crisis que se venía arrastrando del gobierno anterior, y eso determinó que el país se sumiera en una nueva crisis de representación, cuya deriva autoritaria y extravagante finalizó con Javier Milei como presidente en 2023. Antes de asumir, el libertario había criticado con su habitual estilo violento a Francisco -lo llamó "la representación del maligno en la Tierra”-, para, sin embargo, y en otra más de sus desconcertantes contradicciones, salir corriendo a abrazarlo en la primera oportunidad que tuvo de volar al Vaticano.

Finalmente, el heredero de Pedro, el “Papa del fin del mundo”, “el callejero de la fe”, el peregrino que realizó 47 viajes fuera de Roma, visitó 66 países y llegó a todos los continentes, deja el mundo material, unas pocas horas después de la Pascua, sin haber regresado a nuestras playas. Se fue como Bergoglio pero nunca vino como Francisco.
En el medio, construyó un mundo: se desprendió del oropel y el lujo en el Vaticano -dormía en una habitación común-, intentó depurar su congregación ante las acusaciones de pedofilia y de corrupción, renovó y nombró una enorme cantidad de cardenales -tal vez su mayo legado, por continuidad ideológica-, promovió a las mujeres, bendijo a los colectivos gays y trans, y trató de acercar a la Iglesia a la modernidad, a los cánones más flexibles del siglo XXI.
“Sin el Papa, Argentina vale menos”, resumió el escritor y analista político Jorge Asís no bien se conoció la noticia de su fallecimiento. En más de una oportunidad, le contó a COOLT un altísimo ex funcionario del gobierno anterior, Francisco, que durante años mantuvo una relación cercana con Barack Obama, fue capaz de hablar con, y pedirle cosas a, algunos de los mayores líderes mundiales para ayudar a su país. Lo hizo solo, bajo el más estricto bajo perfil. Como hace un verdadero pastor.