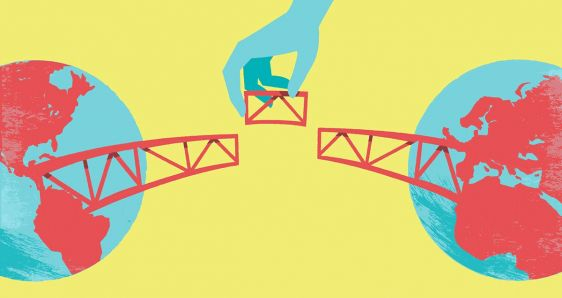Editado por Galaxia Gutenberg, el libro Diálogos atlánticos ofrece un extenso y detallado recorrido por los caminos de ida y vuelta que a lo largo del siglo XX ayudaron a estrechar la distancia entre España y América. En las páginas del ensayo —dirigido por el catedrático de Historia Contemporánea Juan Pablo Fusi y el profesor de esa misma disciplina Antonio López Vega— se examinan los pormenores de ese intercambio apoyándose en las distintas facetas de la cultura (filosofía, psicología, ciencia) y en los países, personajes e instituciones clave. Todos esos ingredientes contribuyeron a hacer de las relaciones entre España y América lo que son. De no haber contado con alguno de ellos, obviamente el resultado no hubiera sido igual… aunque se habría parecido. Pero un factor fue decisivo, al menos en las relaciones con Hispanoamérica: la literatura, que cambió por completo los “diálogos atlánticos” en el siglo pasado, y muy especialmente en su segunda mitad.
Descubrir América en el siglo XX
“La idea es del gran ensayista Alfonso Reyes —explica a COOLT el profesor y crítico de la cultura Fernando Rodríguez Lafuente—. Él pensaba que la literatura iba por delante de todos los importantes acontecimientos del continente americano como una especie de proa, abriendo paso a otras actividades. No funciona al contrario. Por ejemplo, España y Portugal habían tenido logros impresionantes en navegación, pero no cuajaron en lo que se ha venido a llamar el relato de la historia, de modo que esos países han sido tratados muy injustamente desde el punto de vista de la historia de la ciencia. A la hora de conformar la imagen de marca siempre ha primado esa versión del genio artístico, estético, literario o musical más que la parte científica. Quizá de ahí también venga el enorme éxito de la nueva novela latinoamericana, que supuso un descubrimiento de América por parte de los ámbitos literarios mundiales”.
De repente, por obra y gracia de una manera de narrar exuberante, universal y libérrima, Hispanomérica resplandecía en el mapa de la literatura, pero la chincheta de la ubicación no podía colocarse en este o aquel otro país, sino en Barcelona. ¿Cómo podía ser? ¿Habría un diseño estratégico? ¿O fue producto de la casualidad? No había ni un plan orquestado desde allí ni una amalgama. Como explica Lafuente, que firma el capítulo de los Diálogos atlánticos dedicado al bum: “Hubo una coincidencia: la de dos actores, la agente literaria Carmen Balcells y Carlos Barral, y una ciudad, Barcelona”. Una ciudad que arrebató o sustituyó a París en ser la capital de la literatura americana en español, “hasta el punto de hacer bueno el chiste, que no era un chiste, era verdad, que decía que si un escritor chileno quería conocer a uno mexicano tenía que ir a París”.

Las varias generaciones del bum
Pero, aparte de esa coincidencia física, también se dio una circunstancia temporal. La guerra civil española había partido las familias, y las literarias no fueron una excepción. El intercambio intelectual y literario entre los países de habla hispana, que había sido habitual y rico en las primera décadas del siglo XX y en el que habían participado los nombres más representativos de las generaciones del 98 y del 27, se interrumpió. Se acabó. Ya no había literatura en español, sino literatura del exilio. Una baja más que añadir a las pérdidas de la contienda.
Pasaron décadas hasta que la España transterrada y la España franquista —hablando con la terminología del filósofo José Gaos— se echaron de menos y quisieron darse la mano, con la ayuda inestimable de revistas como Ínsula o Cuadernos Hispanoamericanos y editoriales como Destino y luego Seix Barral. Gracias a esos canales se volvían a compartir inquietudes literarias. Y se volvió a lo grande: la literatura española dejaba paso hacia la década de los sesenta al nuevo mundo de la literatura en español. No solo los nombres del momento estaban incluidos en él. A la generación que formaban Fuentes, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa o Donoso se unieron otros anteriores y se sumaron también los que vendrían después. Es lo que destaca Lafuente del bum: “Desde el punto de vista literario, no dejó deudas por saldar e hizo algo fascinante. Recuperó a las generaciones anteriores de Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo o Borges, sin ir más lejos, escritores extraordinarios con algún Nobel incluso. Aunque más que recuperar, lo que hizo fue reubicar a esos grandes escritores en el lugar donde tenían que estar”. Destaca en este contexto recopilatorio el “olvido cuando menos curioso de escritoras de la talla de Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Elena Garro, Silvina Ocampo…”, como recuerda Lafuente en su contribución al libro Diálogos atlánticos.
Y si Barcelona tomó el relevo de París como capital de las letras, la gran novela también se mudó, pero, en este caso, de continente: “Aquellos escritores que no dejaban de estar vistos con cierto exotismo señalaron a América para afirmar que la gran novela del siglo XX era americana. Tanto América del Norte como del Sur tomaban el relevo de la gran novela europea de Joyce, de Mann o Proust. Además, colocaron al español en una situación de preeminencia por encima del alemán, el francés o el italiano, con toda la fuerza de un continente y de unos autores extraordinarios”.
Un idioma común y una cultura en común
En esa misma época, junto a ese bum de la literatura que fue también de la cultura, gracias a la cantidad de traducciones, conferencias, actos que multiplicaban el interés (o viceversa), proliferaba también un tipo de cultura popular que daba la bienvenida y celebraba como nunca la diversidad del español. “Fue sobre todo —explica Juan Pablo Fusi, codirector del libro— desde el desarrollo de los medios modernos de comunicación y de las formas de entretenimiento y ocio de masas (música ligera, cine, deportes de estadio, etcétera), cuando la cultura popular contribuyó de forma inundatoria e irreversible al conocimiento mutuo. Sin duda con precedentes, pero desde los años cuarenta y cincuenta, la música popular latinoamericana con sus tangos, boleros, rancheras…, los futbolistas, algunos toreros, locutores de radio, artistas, cantantes y más espaciadamente, pero también, escritores latinoamericanos fueron parte de la educación sentimental de España. Esa cultura ensanchó definitivamente el conocimiento mutuo y devino pronto una verdadera cultura común”.
Descubrimientos y redescubrimientos
Ese es, obviamente, el final feliz, pero hasta llegar ahí el camino de malentendidos, silencios, agravios y vacíos había durado siglos. Durante demasiado tiempo, esos diálogos atlánticos fueron imposibles, porque no hay diálogo posible si uno de los interlocutores no reconoce al otro: “España ayudó poco —escribe Fusi en el libro—. Tardó mucho, nada menos que 68 años (1836 a 1904) en reconocer a las nuevas repúblicas latinoamericanas”. A la ausencia de voluntad de diálogo le acompañaban también las dificultades técnicas. “Antes del tendido de cables telegráficos submarinos, de la aparición de periódicos modernos y de la mejora en la navegación trasatlántica —todo lo cual no se produjo hasta las dos últimas décadas del XIX— la información que a España (como a Europa) llegaba de América, y viceversa, era escasa, tardía, limitada, ocasional y muy insuficiente; por lo que el conocimiento de lo que sucedía en América y de lo que allí pasaba fue igualmente limitado y muy espaciado”. El desarrollo de estos medios materiales favoreció la posibilidad de establecer nuevas formas de diálogos transoceánicos y, de alguna manera, supuso un redescubrimiento de América a través de la llegada de sus informaciones.
Yendo un poco más hacia atrás en el tiempo, y en el capítulo de descubrimientos y redescubrimientos, uno de los hechos más curiosos que subraya el libro fue cómo la derrota española del 98 supuso una nueva mirada sobre España por parte de la América de habla hispana: “La creciente reserva, si no alarma, con que en toda la América española empezó a ver a los Estados Unidos (reserva y alarma que no excluía admiración por el desarrollo económico y político norteamericano), provocaron movimientos de simpatía hacia España y afirmación de la españolidad de origen de lo que había sido la América española, como pudo verse en distintos países americanos en las conmemoraciones del centenario de la Independencia (y eso, aunque el antiespañolismo siguiera siendo parte del nacionalismo de algunos de esos mismos países)”.

Protagonistas de los diálogos: Ortega y Reyes
A veces los diálogos atlánticos que dan título a esta obra se encarnaron en personas que fueron clave en las relaciones culturales entre España y América. El filósofo español José Ortega y Gasset y el ensayista y diplomático mexicano Alfonso Reyes fueron dos de ellas. En 1915, el primero se quejaba de que España era el único país europeo que no tenía aún una política en América. En 1932, Reyes pronunciaba un sobrecogedor “No nos conocemos”, referido a la incomunicación entre las distintas culturas y países latinoamericanos, que también valía —o había valido durante décadas— para España. Ellos dos se emplearon a fondo y con éxito para que ambos ámbitos estrecharan sus lazos.
Ortega viajó en tres ocasiones a Argentina. En la primera (1916-1917), deslumbró con su presentación de la filosofía (de Husserl, Cassirer, Scheler) que se hacía en Alemania a comienzos del siglo XX. En la segunda, se presentó a sí mismo. En 1928 volvía como pensador consagrado para exponer su propio sistema filosófico y también sus ideas sobre la vida argentina. Al respecto, comenta Juan Pablo Fusi: “Le interesó sobre todo Argentina, que se le presentó como un pueblo joven y como una inmensa posibilidad vital frente a una cultura ya envejecida y en crisis como era la cultura europea. El viaje le permitió contactar con intelectuales y escritores argentinos, como los que se integrarían en la revista Sur, cuyas trayectorias intelectuales le interesaron y le siguieron interesando hasta la decepción que para él supuso su tercera estancia”.
Adelantada ya la desazón de su tercer viaje, las razones las expone José Lagasa Medina, quien firma la crónica detallada de los viajes de Ortega en Diálogos atlánticos. En una Argentina “que había mimetizado el enfrentamiento entre bandos contendientes de la guerra civil española”, a Ortega le persiguió el fantasma del compromiso del escritor. Un tema que era el del espíritu de su tiempo y más concretamente del espíritu de la cultura de ese tiempo y ante el cual Ortega no tenía nada que decir. Su postura la había dejado clara en un artículo sobre la muerte de Unamuno donde explicaba que el intelectual no tenía que ser protagonista de la historia, sino estar en un segundo plano, “convertirse en un artesano que trabaja en soledad su ideas”. En un tiempo (1939-42) en el que todo era política, Ortega se abstuvo de ser político y de hacer política. Esa situación, unida a las dificultades económicas, se le hizo insoportable y abandonó Argentina en medio de “una estela de anónimos insultantes y de cartas abiertas que le trataban de enemigo de América y otras lindezas”, escribe Lagasa.
Más que viajes entre ambos mundos, el ensayista mexicano Alfonso Reyes vivió entre ellos. La política formó parte de su vida desde que en 1914 tuvo que exiliarse. Vivió en España 10 años, pero los últimos ya incorporado al servicio diplomático de su país. Embajador en Buenos Aires y Río de Janeiro, fue una figura clave para el exilio español en México, ya que presidió veinte años la mítica Casa de España y posterior Colegio de México, la institución de referencia que acogió a los intelectuales que salieron de España tras la contienda fratricida. En ella trabajó hasta que su muerte, en 1959, puso fin a una vida entera dedicada a los encuentros y diálogos atlánticos. “Hace tiempo que entre España y nosotros existe un sentimiento de nivelación y de igualdad”, afirmó en 1936, en Buenos Aires. Un sentimiento que habían cuidado figuras como Ortega y como el propio Reyes.